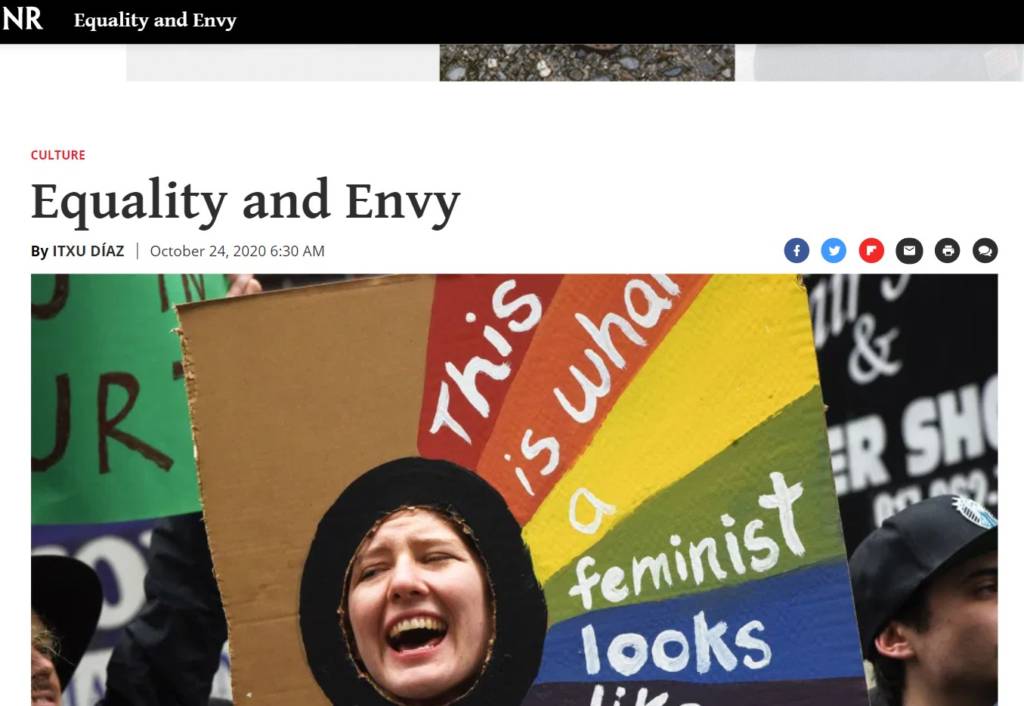A continuación ofrecemos en español la tribuna de Itxu Díaz para la revista National Review del 24 de octubre de 2020.
No somos iguales. Ni hombres, ni mujeres, ni razas, ni edades, ni nacionalidades, ni riqueza, ni formación, ni belleza. En nada somos iguales. Y eso es un motivo de orgullo y felicidad, porque al fin y al cabo somos humanos y no el producto de una fábrica de tornillos. Hagamos de una vez por todas un elogio de la diferencia, bendigamos esa desigualdad que hace que a unos les guste la cerveza y a otros el agua, porque de otro modo podría darse escasez de cerveza y eso nos condenaría cruelmente a los de la bohemia a descubrir a qué sabe el agua. Digámoslo con más claridad todavía: desde la Revolución Francesa, todo lo que se han venido llamando “políticas de igualdad” no es otra cosa que la burocratización de la envidia.
“¿Por qué necesitamos más mujeres en política?”, se preguntaba la semana pasada en un tuit UN Women, “solo hay 14 países con 50% o más mujeres en sus gobiernos”. Si no viviéramos inmersos en la tensión del igualitarismo, de lo políticamente correcto, y bajo la presión asfixiante del rodillo totalitario, al leer el tuit, cualquiera se tentaría un poco la cabeza, tomaría aire, y se limitaría a comentar: “¿Y qué? Sí: ¿y qué?”. Asumo que son dos palabras que pueden desatar una guerra mundial en el clima de 2020, donde la disidencia lucha contra la abducción progresista global.
Una de las cosas más llamativas de las políticas de igualdad es que no nacen de una reivindicación de los ciudadanos, sino de un empeño de las élites. No hay una demanda de gobernantes mujeres en la calle, sino de buenos gobernantes. Tenemos miles de ejemplos. Cristina Kirchner y Pedro Sánchez son de diferente sexo y, sin embargo, son igual de tontos y sectarios. Cuesta entender qué hacen las Naciones Unidas, todos los gobiernos europeos, los medios de comunicación, y millones de instituciones educativas y marcas multinacionales promocionando la fiebre feminista de la igualdad y haciendo creer a las niñas desde la escuela que viven sometidas a las hombres, a los que se dibuja como potenciales violadores. Posiblemente, la razón de esta locura generalizada (en Europa, la apoyan con el mismo entusiasmo el centro-derecha que la izquierda) es la que detectó Helmut Schoeck en su análisis sobre sociedad y envidia: es el resentimiento. No hay nada más antiguo que eso.
Hace unos cuantos millones de años, el hombre ya sentía una honda envidia de sus vecinos. Ovidio lo observó: “En los campos ajenos, la cosecha siempre es más abundante”. En tiempos pretéritos, cuando en otros asentamientos tenían más comida o mejor salud, no lo achacaban a que fueran más diestros cazando, sino a la brujería. La magia y no el mérito explicaba la desigualdad para el hombre primitivo. Muchos siglos después, el socialismo no hizo más que dotar de palabrería exótica a esas viejas supersticiones que provoca la envidia. Más tarde se propuso atajarla con la mayor de las injusticias: igualar a la fuerza, igualar a la baja. Y no creas que todo esto ocurrió en la era de los dinosaurios: mira el programa económico de Joe Biden, con la promesa de poner a ese monstruo inmenso que es el Estado a robar dólares a las clases medias para subvencionar arbitrariamente a las minorías. Bien pensado es posible que cuando los dinosaurios Joe Biden ya estuviese allí y haciendo excatamente lo mismos.
Quizá la tesis la explica mejor Schoeck. “Mientras que, desde hace más de un siglo, los socialistas se consideran robados y estafados por los empresarios y desde el año 1950 los políticos de los países subdesarrollados piensan lo mismo respecto de los países industrializados”, escribe, “en virtud de una abstrusa teoría del proceso económico, el hombre primitivo se considera robado por su vecino porque éste, con ayuda de la magia, ha sido capaz de embrujar una parte de la cosecha de sus campos”. Pero no hay magia: por más que el régimen castrista lleva décadas culpando a Estados Unidos de su situación económica, lo cierto es que su pobreza es la misma que han alumbrado todas las dictaduras comunistas.
Te contaré un secreto. En España llevamos nueve meses padeciendo a un gobierno socialcomunista y, por primera vez desde la posguerra, los expertos alertan de que a nuestras calles podrían volver muy pronto las olvidadas hambrunas. Aquí el elemento mágico al que acusan es al coronavirus. Pero no hay magia: siempre es el comunismo, el igualitarismo atroz, y la corrupción de sus dirigentes tras erigirse en sacerdotes de una nueva religión laica.
Si contemplamos el problema de la desigualdad desde lo alto, descubrimos que el mundo y la vida son una fuente inagotable de envidias. La belleza es desigual. El bien es desigual. El dinero es desigual. Y el color de la piel es desigual. La edad es desigual. El sexo es desigual. La riqueza es desigual. La estupidez es desigual. De hecho, la gran conquista de nuestra civilización es garantizar la igualdad de oportunidades, que es la única igualdad que no corrompe sino que engrandece. Todo es desigual y es razonable, en un mundo en el que no hay dos amaneceres idénticos, ni dos huellas digitales idénticas.
“El igualitarismo primitivo, que busca nivelar a las personas a través de la ley en lugar de hacerlas iguales frente a la ley, ha sido siempre la más destructiva de las ideologías”, dejó escrito Axel Kaiser. La izquierda ha impuesto el discurso igualitarista a través de la coartada feminista. Pero en el camino se han visto obligados a negar la naturaleza del hombre y la mujer. No les ha resultado difícil. Comenzaron negando las diferencias entre el hombre y la mujer y ahora proclaman géneros cambiantes según el viento que sople cada día, sin reparar en que uno podría levantarse y, cegado por el aroma a café, sentirse cafetera, y en tal línea de razonamiento nadie podría negárselo, y tratarlo con el debido respeto a su condición sería llamarle “señora cafetera” y pedirle que de café. No se rían. Si bucean en la red verán que hay un montón de tipos que se sienten perro o gato y que exigen su derecho a vivir como perros o como gatos, y tal vez deberíamos no ser tan duros con ellos, y dejarlos que se mezclen una temporada con un pit bull terrier y traten de cortejarlo.
El mundo es un lugar cruel. Quizá por eso hasta las feministas más radicales no pueden escapar a su particularidad femenina, del mismo modo que las hormonas no hacen milagros en quienes se aventuran a cambiar de sexo, porque como recuerda la neuropsiquiatra infantil Mariolina Ceriotti Migliarese en palabras que algunos consideran ya controvertidas, “nacemos con la condición masculina o femenina; de nuestro cuerpo parten todas nuestras sensaciones y eso configura el modo de entender todo”. “La distinción de los cuerpos masculino y femenino nos habla también de la diversidad a la hora de percibir el mundo”, añade, “los hombres, a través de las emociones fuertes y rápidas, y las mujeres de una manera difusa al principio, pero mucho más profunda al final”. Somos, en definitiva, mucho más que una simple condición. Pero esa condición no está en venta.
Por lo demás, envidia y resentimiento juegan un papel esencial en todo el universo igualitarista. Se procura crear en la mujer el odio al hombre, en el negro el odio al blanco, en el pobre el odio al rico. No sé si es más asombroso que la izquierda siga desde el siglo XVIII reivindicando los mismos fracasos ideológicos o que personas que han nacido en el siglo XXI, en un mundo con igualdad de oportunidades, caigan en la trampa del odio, el resentimiento, y la envidia. Vemos pasar a diario a millones de jóvenes que creen que el mundo les debe algo y apenas encontramos a hombres que creen que están en deuda con el resto de la sociedad. Esa es la primera consecuencia de la expansión de la fiebre niveladora.
La envidia ejercerá también alguna función. Al menos la de mantener ocupados a las mediocres. Pero es siempre una aspiración insatisfecha. “La envidia del hombre es más intensa cuando todos son casi iguales; sus demandas de redistribución son más ruidosas cuando no hay prácticamente nada a redistribuir”, apunta Schoeck. Si entras en esa dinámica, siempre querrás tener un coche más grande. Es una aspiración legítima… siempre y cuando puedas pagártelo y no nos exijas al resto que te lo paguemos.
El cristianismo tiene mucho que decir sobre la envidia. Todo se fue al infierno por una mezcla de envidia y vanidad cuando estábamos en el paraíso. No me extenderé al respecto. Pero conviene recordar que en el occidente cristiano el elemento más eficaz contra la desigualdad que encierra la pobreza es la caridad. La izquierda ha tratado de arruinarla también convirtiéndola en solidaridad, que es la forma cursi de referirse a la beneficiencia, a la generosidad, a la ayuda entre hermanos, entre hijos de Dios que saben que lo que tienen, más que por sus méritos, es fruto de la Gracia. Esto lo ha enseñado el cristianismo desde el siglo I, y conviene recordarlo antes de que la izquierda sociológica siga atribuyéndose la invención de la solidaridad. En realidad, si algún descubrimiento puede atribuirse la izquierda que hoy conocemos es la invención del pobre.
Por su parte, el liberalismo clásico señala al mercado como el nivelador natural. Aunque yo añadiría el cristianismo como arma más eficaz contra la injusticia, contra la desigualdad. A fin de cuentas es el cristianismo el que revistió de una dignidad especial al hombre, y lo igualó para toda la eternidad por hacerlo hijos de Dios. Y aún así, hay que darle la razón a Kaiser cuando plantea que “el mercado es mejor sistema de reparto de los recursos que la distribución autoritaria y planificada”, porque a fin de cuentas, “es preferible resolver algunos problemas con el liberalismo que no resolver ningún problema con el socialismo”.
Lee el artículo completo en versión original en National Review.